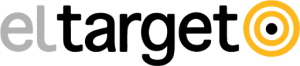Por: Rodrigo Barba, escritor.
Hacía mucho tiempo que la situación no rebasaba mi capacidad de contenerla, de tomar el control, de estar al mando. Pero qué se le puede hacer si se está sentado, tranquilo, sin buscar problemas, sintiendo la tenue brisa del mar rozar mis mejillas, acariciar mi pelo, susurrar a mi oído obscenidades que solo ella puede decir, cuando de repente aparece la madre de Nadia y pone en la mesa en que estoy sentado un pay de manzana recién horneado, calentito. Rico.
Tuve que devorarlo.
Había dos hombres más en mi mesa, los ignoré por completo, tomé un tenedor y manos a la obra. En dos minutos ya no había pay, ya no había nada. Lamí el recipiente metálico, muy lento, con movimientos que me permitían raspar con mucha precisión los remanentes aun adheridos. No sé si las demás personas miraban lo que yo hacía, la verdad es que a esas alturas ya nada importaba. La madre de Nadia se acercó al poco rato y expresó con satisfacción: con que les gustó mucho.
Nadie le contestó. Los dos hombres mascullaban que ni siquiera lo habían podido probar. Yo rascaba mi pantorrilla. Fingía rascarla.
¿Quieren más?, preguntó aquella mujer.
Asentí. Luego, previendo lo peor, me levanté y alcancé a la madre de Nadia para decirle al oído que, si podía ser tan amable de darme pay solo a mí, ya que esos dos hombres de la mesa no habían dejado que probara un solo bocado.
Miserables, murmuró ella con odio, no te preocupés, yo te traigo uno solo para vos.
Sin embargo, seguía con temor a que los dos hombres quisieran comérselo y, de paso, me desmintieran, entonces añadí para asegurar: Mejor la acompaño y me lo como allá—y señalé la cocina, o lo que intentaba ser la cocina—, esos dos hombres, si ven que estoy comiendo, caerán como hienas.
Sí, mejor, dijo ingenuamente la madre de Nadia.
Caminamos hacia donde habían ubicado varias bandejas con comida, una especie de buffet. No estaba muy lejos. A pesar de ello, creí necesario sacar algo de conversación, hablar sobre las cosas que las personas hablan cuando se dirigen a traer comida.
Por fin se graduó Nadia, dije, tan rápido y ya es abogada.
Abogada como su madre, sentenció ella con una complacencia fingida, al parecer había repetido esa frase una y otra vez a lo largo de la noche.
Sí, como su madre, repetí. ¿Y cómo van las cosas con Josué?
Pues van, no sé hacia dónde, pero van, expresó ella desolada. No era una mujer muy conversadora, era del tipo de mujeres que cocinan mucho y hablan poco. Hacen su trabajo y hablan poco. Duermen poco y hablan poco. Era una mujer cansada de la vida, no de vivir, sino de la vida que llevaba junto a su marido y sus hijos; en fin, la vida resuelta que consiguió a base de esfuerzo y silencio. Ahora tenía que seguir la costumbre, hacer lo establecido: educar a sus hijos mientras podía, verlos graduarse (como en el caso de Nadia), dejarlos partir para luego poder marchitarse amablemente.
Arremetí de nuevo con otra pregunta: ¿Y a quién se le ocurrió esto de hacer la celebración en la playa? Todo está precioso, además, la brisa se siente tan bien a estas horas.
Nada como la brisa marina, respondió ella. Su semblante se tornó opaco después de esas palabras, parecía recordar. La melancolía se deslizaba como miel por sus entrañas, con una cadencia exquisita. Parsimoniosa.
Llegamos a la cocina, un grupo de meseros iban y venían con bandejas de un lado para otro. El jardín donde nos encontrábamos pertenecía a Josué, el padre de Nadia. Era enorme. Estaba ubicado en lo más alto de una montaña. Los truenos, cuando llovía, hacían retumbar los interiores de la casa. Desde el patio, donde ahora estábamos, podía verse el mar y otro grupo de montañas a lo lejos, hacia el este. Uno podía pararse allí y mirar a cualquier parte, el silencio lo invadía todo, no el día de la celebración, por supuesto, pero sí otros días.
La madre de Nadia se encontraba en otro sitio, no allí. Su mirada perdida sonreía macabramente hacia algún punto del suelo. Chasqueé los dedos un par de veces y le pregunté si todo estaba en orden. Ella reaccionó y respondió que sí. Me entregó el pay en un recipiente metálico igual al anterior.
¿Creés que te lo vas a comer todo?
Yo creo que sí, luego agradecí y me retiré hacia una mesa vacía.
Medité durante varios minutos y concluí que la madre de Nadie no era feliz y por dentro sentí un calor como traído del Infierno, un calor que hacía hervir mi sangre y pensé en la madre de Nadia como un manjar que debía devorar, como ese delicioso pay. Me levanté de donde estaba y caminé hacia el encuentro con aquella mujer. Nadia era mi mejor amiga, su madre siempre había sido buena conmigo y ahora yo veía, palpable, su infelicidad y su angustia.
La encontré con su mirada perdida y con una taza de café frente a ella, mis ojos eran otros y no pude dejar de ver sus senos, la madre de Nadia se mostró incómoda al principio, sin embargo, fui audaz, la tomé de la mano y le dije que se viniera conmigo y la llevé hacia un balcón vacío y allí empecé a besarla con pasión y sentí por un instante que los dos éramos serpientes enrollándose en lo prohibido.