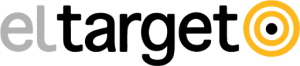Por: Rodrigo Barba, escritor
Siempre he creído que existen ciertas perspectivas, ciertas formas de ver el mundo que andan revoloteando con el viento, que rebotan en los buches de los pájaros que descansan en las ramas de los árboles más bajos de la ciudad y, que un día cualquiera, se cuelan en mi cabeza y, de un momento a otro, transforman mi pesimismo en otra cosa.
Esta mañana amanecí sin ropa, no recuerdo los hechos de anoche, pero sin duda han de estar en estrecha relación con mi desnudez. Salí de la cama, coloqué con extrema lentitud mis pies en las pantuflas y avancé hasta el cuarto de baño. Vivo en una casa minúscula (el baño, la cocina y el comedor casi pertenecen al mismo cuadrante), la adquirí poco después de que mi madre partiera a Guanajuato con alguno de sus amantes. Era necesario conseguir un trabajo. Apañármelas. Esa casa fue lo único que pude obtener al principio, y no es que ahora esté en una situación mejor, sin embargo creo que podría mudarme a un lugar diferente donde los olores del sanitario no se mezclasen con el olor que emanan los huevos fritos que cocino por las mañanas, como sucedió hoy y como por lo general ocurre siempre.
Una vez en el lavabo, frente al espejo, pude ver cómo se reflejaba, durante un instante fugaz, un destello de felicidad que auguraba en mis pupilas que hoy sería un gran día. Sonreí de la misma manera en que lo haría cualquier conductor de programa de chismes matutino: con una estupidez socarrona y valiente. Y con esa misma sonrisa entré a la regadera y canté todo un repertorio de canciones alegres. No tengo calentador de agua y eran cerca de las cuatro de la mañana en un día de principios de invierno, pocas cosas podían favorecer a que mi humor, el resto del día, fuese agradable, no obstante, a diferencia del resto de días que alberga mi memoria, no me sentía miserable ni mucho menos pesimista. No sé cómo me sentía, pero estoy seguro de que no estaba mal.
Salí de la regadera, sequé mi cuerpo con una toalla y luego la doblé sobre mi cintura. Después de eso llevé a cabo la evacuación orgánica diaria. Hasta ese momento de profundo silencio, noté que había entrado a bañarme con las pantuflas. Las mojé por completo. Le resté importancia al hecho. Recién salí del retrete las coloqué en el alféizar de una de las ventanas de la casa y anduve descalzo. Buscaba de un lado a otro la ropa del día anterior: un pantalón gris, una camisa roja, una corbata negra. No los hallé por ningún lado. Puede que anoche haya caminado por las calles exhibiendo mi cuerpo desnudo ante todos los transeúntes y taxistas. La verdad es que aunque intento hacer un recuento de los hechos, se me hace imposible determinar qué hice ayer y a qué hora comencé a hacer eso que hice, o que se supone que hice. Es como si se hubiera borrado de mi mente todo registro posible.
Abandoné los infructuosos intentos de recuperar mis prendas y busqué otras nuevas en uno de los cajones del clóset. Saqué una camisa negra, una corbata gris y un pantalón negro. Muchas veces mi formalidad en el trabajo está asociada con mis estados de ánimo; cuando ando muy formal se debe a una indiferencia total por las personas que allí orbitan, a pesar de ello, ahora, no tenía un verdadero motivo para ponerme esa ropa. No tenía importancia el vestuario que usara, este día apuntaba a ser como ningún otro.
Después de vestirme peiné mi pelo hacia atrás y mientras lo hacía escuché cómo alguien en la cocina cocinaba. Intenté atisbar, pero no había nadie, tal vez se trataba de esos sonidos que se esconden en las grietas de las paredes. O tal vez la visita inusual de un muerto. Quién sabe.
Cociné un par de huevos revueltos (mezclados con los olores que merodean el lugar). Los digerí con diligencia. Cepillé mis dientes y salí a la calle, sonriente, con ligereza en cada movimiento.
Usualmente tomo tres buses para llegar a la oficina donde trabajo. Decidí que hoy no era día para tomar tres buses. Ni dos. Ni uno. Era un día para caminar. La brisa que recién despertaba desde el fondo de alguna montaña rozaba mis pasos.
Debía recorrer una larga distancia. La gente notaba mi avance frente a su mirada; eso no suele pasar. Casi siempre soy invisible para el resto, soy como un espectro. No porque yo lo quiera, sino porque ellos así lo quieren.
Conforme avanzaba, empecé a lanzar saludos por doquier a desconocidos, a vagabundos, a mujeres groseras, a parejas en irreconciliable armonía, a hombres con miradas de bibliotecarios, a niños perturbados, a vendedores irrelevantes, a perros abandonados, a futuros escritores, a ancianos que ya ordeñaron todo el conocimiento posible, en fin, saludé a mucha gente que no devolvía el saludo, a personas que apenas esbozaban una cara de inconformidad. ¿Con mi saludo? ¿Con mi ropa? No, con sus vidas, inconformidad con sus vidas. Supongo que yo he de presentar esas mismas facciones a diario. Pero hoy era diferente.
Al finalizar el manojo de saludos caminé en silencio. Intentaba con todas mis fuerzas determinar qué había hecho el día anterior y por qué amanecí desnudo. Yo no soy fiestero, mucho menos alcohólico, tenía que haber una explicación razonable.
Llegué a la oficina. Los guardias evitaron mi entrada alegando que era visitante non grato. Me entregaron un sobre y colocaron una caja con mis cosas a mis pies. Evidentemente estaba despedido. Cargué la caja y regresé a casa.
Me refugié en la cocina y devoré la refrigeradora entera. Intentaba saciar mi ansiedad, pero no pude y fui en busca del sobre que me habían entregado. Al interior encontré unas fotos que mostraban escenas espantosas: mujeres mutiladas de los senos, niños con lenguas cortadas, un enjambre de abejas sobre un cuerpo que tenía un pantalón gris, una camisa roja y una corbata negra. ¿Era yo?, me preguntaba, seguí viendo esas fotografías espantosas y encontré una donde estaba mi cuerpo por un lado y mi cabeza por otro, cortada, arrancada, sangrando de la boca y con los ojos desorbitados. ¿Era yo?, me pregunté. Y… qué pasó. ¿Cómo es que estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué fui?