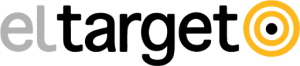Por: Rodrigo Barba, escritor.
Cansadas son las horas cuando se piensa demasiado si hacer o no hacer algo. A veces solo hay que dar saltos a ciegas.
Aventarse.
Intentar morder con los dedos las ampollas de las otras personas, las ampollas emocionales que te entregan en conversaciones insípidas, en reuniones fútiles y en tristes tardes de octubre en que lo único que importa es el recuerdo de una mañana en que podías soñar con que las cosas iban a estar bien, a pesar de todo, a pesar de todo, el pesar de todos, el pasar de todos por esta tierra mugrosa y de sangre.
Aventarse.
Perderse en el ocaso o avivar el fuego de amores pasados que se perdieron en una nota no recibida o en un beso que terminó sintiéndose putrefacto.
Aventarse.
Ese es el consejo que me entregó Jonás, uno de mis mejores amigos que murió la semana pasada en un tiroteo.
Jonás era un criminal, no voy a nombrarlo de otro modo porque sería ocultar su identidad sin necesidad, venir y decir que era un tipo de bien sería ensuciar lo que fue y fue un gran ladrón por encima de cualquier otra facultad criminal.
Tremendo ladrón.
Comenzó con supermercados, pero luego ascendió a universidades, museos, centros comerciales y finalmente casas de militares que aún guardan secretos de la última guerra.
Murió en un tiroteo con la seguridad privada de un coronel de noventa y cuatro años de estarse añejando que guardaba en su biblioteca los diarios de Maximiliano Hernández Martínez del año 1932, escritos con su puño y letra.
Una joya que Jonás pensaba vender a un precio altísimo a un intelectual clandestino que sería capaz de endeudarse con cinco bancos con tal de tener ese documento histórico de gran valía.
Tengo entendido, así lo dijeron en el noticiero de las seis, que ni siquiera pudo ingresar a la vivienda, lo asesinaron antes de acercarse siquiera a la casa, a la orilla de la calle lo asesinaron. Pobre diablo, ya sabían que llegaba y lo interceptaron. Yo le advertí a Jonás que dejara de delinquir en esos linderos, le advertí del poder que aún tienen los militares en este país.
No escuchó.
Terco.
Y ahora KABÚN, muerto, aplastado por la fuerza del secreto.
El silencio.
Eso es lo que está detrás de todo: que nuestra sociedad se sume en el silencio.
Aventarse, decía Jonás.
Se aventó hacia las imposibles mieles ácidas salidas de las tetas de la Muerte.
Jonás el cadáver.
El cuerpo inerte donde la vida ya ahuecó, desalojó ese cuerpo caduco y con balas incrustadas en el pecho.
Y el día del sepelio el cielo estaba lleno de unas nubes grises propias de un invierno cargado con lluvia ácida.
Su padre y sus hermanos cargaban el ataúd y caminaban solemnes hacia el sitio donde sería sepultado.
Unas mujeres cantaban canciones que invocaban el ascenso al otro mundo para las almas bondadosas como Jonás.
Y no niego que haya sido bondadoso, pero también era un criminal.
No solo robaba, también asesinaba.
Trabajó como sicario desde los quince años de edad y murió a los treinta.
Las personas olvidan que para salir de los agujeros hay que convertirse en un demonio capaz de combatir contra la realidad social desfavorable y ya no es posible la bondad o el arrepentimiento.
Detrás de las mujeres cantoras iba un grupo de adolescentes amigos y clientes de Jonás, también era dealer y sus clientes estaban tristes por haber perdido a un proveedor tan simpático como él que siempre les hacía chistes acerca de sus peinados y estilos cada vez más extravagantes.
Una veinteañera con un tatuaje en el cuello de un triángulo con un ojo incrustado se acercó a mí y me susurró al oído: tu amigo abusó de mí, y luego se alejó.
No quise seguirla, para qué, qué información iba a conseguir que yo no supiera.
Jonás me contaba sus crímenes, yo era su confesor, o algo parecido, esa chica era una de tantas.
Jonás el abusador.
El abusador que ahora es un cadáver transportado en un ataúd por su familia.
Su madre iba caminando atrás de todos, no lloraba y no se la miraba triste: llevaba en la mano El Silmarillion, de Tolkien.
A Jonás lo enterraron sin demasiada pompa.
Y luego hubo un encuentro en la casa de él, pero solo el círculo más cercano, los más íntimos, aquellos que habíamos compartido con él vivencias significativas y brillantes en la memoria como los días en que el fútbol podía hermanarte.
En esa reunión se habló acerca de la posible santidad de algunas personas que tal vez cometieron crímenes atroces, sin embargo, lo hacían por el bien de otros.
¿Por el bien de quiénes?, preguntó su madre en esa reunión privada, y añadió: yo no recibí ningún beneficio de sus robos, no sé ustedes.
Y el resto de asistentes agachó la cabeza y no quisieron confesar que a ellos les pasaba dando regalos y dinero.
Pero ahora Jonás ya está muerto y nada puede hacerse para rescatarlo.
Ningún rito.
Aunque algunos lo intentaron.
Se reunieron sus mejores amigos (me invitaron, a pesar de ello no quise asistir) y llevaron a una bruja una serie de cosas que le pertenecían al difunto, pero que ellos tenían en su dominio.
Hubo un ritual con incienso y un baile que la bruja efectuó para activar no sé qué poder y dicen que Jonás apareció por breves segundos y les dijo que estaba en el Infierno combatiendo contra el pasado, dicen que dijo que el Infierno era un sitio donde se repetían de forma cíclica en un tiempo infinito las guerras y conflictos de la región donde moriste, y hay que morir una y otra vez para comprobar que la derrota siempre fue inminente, dicen que dijo y después dicen que ya no dijo nada y desapareció sin dejar rastro.