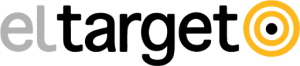Por: Rodrigo Barba, escritor
Hay canciones que te marcan la existencia en momentos cruciales y se siente tan bien disfrutar al son del olvido y la danza lacrimosa de la nostalgia.
El día ha sido noble.
Lo digo porque ha estado bastante tranquilo en lo que respecta a acciones que atenten contra la moral y la política de este país retorcido en las enfermedades históricas usuales.
Una mujer que me gusta mucho me compartió una canción y he empezado a divagar en torno al amor. Mi corazón fue hecho añicos hace no demasiado tiempo y el involucramiento con mujeres en relaciones trascendentales lo tengo vedado por seguridad sentimental. Debo cuidar mi integridad, a veces uno se desboca pensando que ser valiente es atreverse a introducirse a agujeros puntiagudos, y eso no es ser valiente, es ser estúpido.
El amor me ha revolcado y la circunstancia social me tiene harto e incrédulo. Escéptico más bien. En todas partes las personas hablan con mentiras de cosas que dicen ser verdaderas. Las personas se engañan. Y hay quien dice «todos nos engañamos» con el afán de sentirse superior en unos patrones morales que a nadie interesan. Yo no creo que todos nos engañemos, yo, de hecho, hago un esfuerzo inmenso en no engañarme, en escapar de esta realidad falseada. Hago un inmenso esfuerzo buceando en los rastrojos del pasado para recoger de los milenios algún granito que ilumine, que brille, que imante, que… no sé, qué se introyecte en la miasma del mundo.
No me engaño y como no me engaño no me ilusiono y como no me ilusiono no fracaso en mis intentos por hacer de la vida un bizcocho.
Suena bien, yo sé: mis palabras dispuestas y maquilladas con un orden adverso a la lógica y al sentimiento superficial de la existencia que palpita en millones de corazones.
Los ritos del presente ahorcados en las dinámicas rotas del pensamiento.
Recuerdo una tarde en que quise ser algo que no era y solo me puse en ridículo. Y es que hay días como este, en el que solo quiero ser sincero y decir que he cometido errores y que después de ello he mejorado. Cuando he sido maduro y he aceptado que los dados son lanzados en colisiones ignotas que se escabullen de mis sentidos, y solo la imaginación me permite inventar que las notas musicales son árboles que crecen tan alto como la zona donde las nubes corren por el cielo azulado de esta mañana naciente.
Malabares.
Malabares lingüísticos que me entretienen cuando la soledad es absoluta. Y también cuando no lo es, cuando es compartida, abierta, bella: destazada por un encuentro fugaz y fenestrado por el cementerio de todas aquellas emociones marchitas que se están pudriendo en silencio, debido a la evasión y la cobardía de otras veces, que hoy no son lo que debieron haber sido, y nunca fueron más que cenizas precoces de las prisas.
El instante agotado en las palabras.
Las ansias atoradas en las vísceras.
Escuché aquella canción de Don McLean y no pude hacer otra cosa que producir este aborto de historia, no se cuenta nada, no se dice nada que tenga un peso significativo: porque esta es la historia discreta de un individuo que cayó en la cuenta de varias cosas que tienen que ver, con cómo el amor es una tómbola encasquetada en una vorágine perenne de confusiones y silencios, de arrepentimientos y orgullo maleducado y siempre innecesario. Esta es la historia de cómo una mujer que me gusta mucho me compartió una canción y yo lo único que pude hacer fue escribirle esto en respuesta. Porque sí, porque las palabras danzan alrededor de mi cabeza y de mis emociones huesudas de más cicatrices ponzoñosas. Porque las palabras me invitan a bailar con ellas, a abrazarlas, a reír y a llorar y a acumular vértices y emociones suscritas a la locura homínida de ser un primate simbólico que escucha canciones y evoca virtudes todavía ocultas, crípticas, cansadas de ser un candado que ladra en esta mañana inflada de caricias indirectas y morochas.